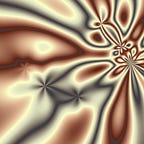La fórmula antrópica
Cómo hacer humanos a partir de animales, máquinas o dioses
Ven con todos sus ojos las criaturas
lo Abierto. Sin embargo, nuestros ojos
están como al revés y colocados
alrededor de su salida libre
como trampas. Así, lo que está fuera
sólo a través del animal nos llega.Rainer María Rilke, Elegías de Duino (Octava Elegía)
1.
A lo largo de la historia los humanos hemos insistido una y otra vez en el curioso propósito de definirnos a nosotros mismos en relación con los animales (no humanos). Es como si pudiéramos aprehender nuestra propia naturaleza por medio de una operación mental que estableciera un vínculo, y a la vez una diferencia, con ese Otro, al mismo tiempo cercano y extraño, que conforman las criaturas que comparten el planeta con nosotros. Se trataría entonces de una ecuación como esta:
humano = animal + X
Donde, en ocasiones la suma puede convertirse en una resta: ser humano es el resultado de sustraer algo a la condición animal. Por otra parte, la operación identitaria funciona en ambos sentidos: también los animales pueden ser pensados como “humanos menos algo” (o “más algo).
La fórmula puede entenderse en términos conceptuales, pero también en términos históricos. Los humanos seríamos, desde ese punto de vista, animales a los que en algún momento les sucedió algo, recibieron o se dieron a sí mismos un añadido fundamental que los hizo dar un salto hacia otra cosa: seríamos, por ejemplo, monos que aprendieron a hablar, o a andar erguidos, o a usar herramientas. En tanto da cuenta de la producción de lo humano podríamos, entonces, pensar en este simple esquema como una suerte de fórmula antropogenética o, más brevemente, antrópica.
En “Dos lecciones sobre el animal y el hombre” Gilbert Simondon (2008) nos lleva de la mano en un recorrido histórico por las formas en que diversos pensadores propusieron despejar la incógnita de esta ecuación. En Platón, por ejemplo, la cualidad distintiva de lo humano es el noûs, la razón. Los animales carecen de ella, y en cambio su conducta está guiada por el thumos, el corazón o impulso instintivo. En el “Timeo” desarrolla una suerte de teoría de la evolución en reversa (de la involución), por la cual el hombre no es el término final de un proceso de desarrollo, sino por el contrario un origen perfecto, respecto al cual cada bestia tuvo su origen por un proceso de degradación, que es también una creciente especialización de sus órganos para un modo de vida particular (pp. 33–35).
En el caso de Aristóteles, al animal le falta to logistikon, la facultad lógica o de razonamiento, así como la proaíresis, la facultad de elegir libremente luego de examinar las posibilidades de acción. Simondon destaca en Aristóteles el desarrollo de la noción de función, que le permite trazar paralelismos entre seres muy diferentes en cuanto a las diversas formas que tienen de alcanzar un mismo fin, como la nutrición o la reproducción. Así, por ejemplo “el hábito es en el animal una suerte de experiencia que imita a la prudencia humana”, y el instinto animal es análogo a la estructura de desarrollo de un vegetal, etcétera. Hay, por lo tanto “una invariante que es la vida”, y una serie de funciones que se repiten, pero se resuelven en cada caso apelando a otras facultades del ser viviente (pp. 37–40).
Los filósofos estoicos, por su parte, retornan a una concepción más cercana al platonismo, en cuanto a una diferencia tajante entre el hombre y el resto de la naturaleza. Quieren mostrar “que toda la naturaleza está hecha para el hombre […] y que todo converge hacia él: que es el rey de la creación”. Séneca, por ejemplo, señala que los animales están perfectamente adaptados a su función, mientras que los hombres son “inadaptados de origen”. Sin embargo, son incomparablemente superior a ellos en todo lo que concierne a la razón. Los animales tienen pieles, escamas, caparazones, garras, mientras que el hombre nada tiene: nace dejectus, desposeído, inhábil, desfavorecido por la naturaleza. Todo debe aprenderlo, y por mucho tiempo depende de sus progenitores para sobrevivir. Pero en cambio “posee la razón, es el único de todos los animales que se mantiene erecto, que puede dirigir los ojos hacia el cielo”. Para Simondon hay en los estoicos una disyunción fundamental entre hombre y naturaleza, una “aspiración a salir del mundo […]; la idea de que la naturaleza no basta […] y que el orden humano es un orden diferente” (p. 47).
Demos un salto brusco en esta historia, por encima de todo el medioevo, para atender brevemente a un caso en el que Simondon no se detiene: el pensador renacentista Giovanni Pico della Mirandola. Según nos cuenta Giorgio Agamben (2006), en el escrito llamado “De hominis dignitate” Pico propuso la curiosa idea de que la particularidad del hombre es carecer de particularidades: “habiendo sido plasmado cuando todos los modelos de la creación estaban agotados, no puede tener ni arquetipo ni lugar propio ni rango específico”. En esta orfandad de todo molde o modelo el hombre “puede recibir todas las naturalezas y todos los rostros, y Pico puede subrayar irónicamente su inconsistencia y su inclasificabilidad definiéndolo ‘nuestro camaleón’” (p. 63). Podríamos decir que, llevando hasta su límite una sospecha que ya se perfilaba en los estoicos, Picco convierte la X de la fórmula antrópica en una verdadera incógnita: en una variable abierta sin contenido preestablecido, un “algo” que puede completarse o despejarse de distintos modos en distintas ocasiones. El hombre es el animal sin terminar.
En nuestros días, el mismo Agamben (2014) parece suscribir esta visión cuando afirma en un reportaje:
El hombre se vuelve humano quedándose en la potencialidad. Se puede decir que el hombre nace inmaduro, no apto para vivir, pero por eso capaz de todo, es omni-potente, sin ningún destino biológico determinado. Como ha mostrado el gran anatomista holandés Ludwig Bolk, el hombre es un animal que se queda en una condicion fetal y esta condición de permanente infantilidad es el fundamento de la cultura humana, y de su increíble desarrollo tecnológico.
2.
Si los animales son uno de los espejos deformantes en los que los humanos se han mirado a lo largo de la historia, hay otro “gran Otro” con el que también entablaron un juego especular que se remonta a la antigüedad, pero que empieza a cobrar mayor relevancia en la era moderna. Hablamos, naturalmente de las máquinas.
Es Rene Descartes quien pone ese extraño triángulo de animales, máquinas y humanos en el centro de la escena, como una configuración en la cual los últimos serán capaces de encontrar su sitio en el universo y su singularidad incontestable. En el “Discurso del método” (1996) nos ofrece dos “razones irrefutables” por las que una máquina no podrá ser nunca “considerada como un hombre”. La primera es que no tiene uso del lenguaje, y aunque se le conceda la capacidad de proferir palabras en respuesta a ciertos estímulos, nunca será posible que “hable contestando con sentido a todo lo que se diga en su presencia, como hacen [incluso] los hombres menos inteligentes” (p. 31). No serían distinta, en ese sentido, de ciertos animales como la urraca y el loro, que pueden proferir palabras, pero “no hablan del mismo modo, puesto que no piensan lo que dicen”.
Podemos ver en este argumento cartesiano un antecedente remoto del famoso test que Alan Turing describió en “Computer Machinery and Intelligence” (1950). Propuso allí un “juego de la imitación” en el cual una máquina intenta convencer a un humano de que también ella es humana por medio de una conversación escrita. La inteligencia se identifica en ese caso con el uso articulado y coherente del lenguaje.
La segunda razón está relacionada con lo que podríamos llamar “generalidad de propósitos”. Descartes observa que una máquina puede seguramente desempeñar ciertas tareas mejor que nosotros, pero no puede hacer más que aquello para lo que ha sido diseñada. Llevaría a cabo sus actos “no con conciencia de ellos, sino como consecuencia de la disposición de sus órganos”. Así, por ejemplo, un reloj cuenta el tiempo con una exactitud mucho mayor que nosotros, “a pesar de nuestra inteligencia”.
La “disposición de los órganos” de la máquina es, podemos suponer, una cierta configuración de sus engranajes o partes componentes, que ha sido fijada de antemano y no puede cambiar sobre la marcha. En tanto determina aquello que la máquina hace, podríamos pensarlo en términos de lo que hoy en día llamamos “programa”. En una computadora hay una separación entre hardware y sofware, por la cual el mismo dispositivo físico puede ejecutar muchos programas distintos, a la vez que el mismo programa puede correr en muchos dispositivos. Pero en una máquina “tradicional” no existe tal separación: el programa de la máquina está materialmente inscripto en el engarce mutuo de sus partes. Descartes confirma nuestra asociación con la idea de programa en las siguientes líneas: “La razón es un instrumento universal, porque puede servir para todos los momentos de la vida; y estos órganos necesitan una disposición particular para cada acto.” (p. 31).
En este breve pasaje se enhebran juntos, como al pasar, varios conceptos importantes: la conciencia, la razón y la universalidad de propósito, que parecen ser, sino la misma cosa, todos aspectos fundamentales de ese “espíritu” que tenemos los humanos y les estará siempre negado a las máquinas, capturadas como están en la univocidad de la “disposición particular” de sus órganos. En ese sentido los animales no son diferentes: las dos figuras del Otro quedan unificadas en su carencia de espíritu, que es indigencia de lenguaje y fijeza de fines, como demuestra la creación cartesiana de la figura de la bête-machine: la “bestia-máquina” que todo animal es.
El triángulo, entonces, se vuelve desigual; quiere convertirse en una simple línea. La distancia entre animales y máquinas se reduce a una distinción de grado, entre la complejidad superior de las creaciones divinas y la relativa simplicidad de las humanas. Los animales son las máquinas de Dios; tal vez los humanos puedan algún día hacer máquinas tan sofisticadas como un animal. En cambio, entre humanos y bestias/máquinas se abre un abismo insalvable; la alternativa binaria de la presencia o la falta de la sustancia pensante.
Podríamos decir que la segunda “razón irrefutable” de Descartes ha quedado refutada en la práctica por el mero paso del tiempo y el desarrollo tecnológico. En virtud de la separación entre hardware y software que mencionábamos hace un momento, las computadoras son máquinas universales, que no están confinadas a una sola tarea, sino que pueden ejecutar cualquier programa. Sin embargo, toda vez que hace algo están ejecutando algún programa. Es decir, trabajando en la consecución de un fin puesto “desde afuera”: no por el diseñador del hardware, sino por el programador del software. El programa puede recurrir a la generación de números (pseudo)aleatorios, a la carga de datos externos, o a formas de recursión y complejidad que lo vuelven completamente impredecible. Pero incluso en el despliegue de estas formas de autonomía, sigue el programa tal como ha sido diseñado. Parece que todavía hay en el software una “disposición de los órganos” que se diferencia de la “iniciativa psíquica del hombre”.
Si la segunda razón todavía es atendible, entonces, lo será no en términos de la posibilidad de ejecutar una multiplicidad de tareas, sino de esa “iniciativa” que equivale a la postulación de fines “desde adentro”, sea lo que eso signifique. Tal vez sea algo parecido a la proaíresis de Aristóteles: la facultad de deliberación, la capacidad de elegir o cambiar de programa “sobre la marcha” y “por decisión propia”, según las circunstancias lo requieran.
Trasladado a términos contemporáneos, esto equivaldría a decir que estamos desprogramados. La fórmula antrópica se convierte entonces en una resta: los humanos somos animales sin programa. En breve: somos libres.
3.
Esta visión cartesiana tuvo lugar en el marco de un giro histórico mayúsculo en torno a la auto-representación de los humanos y su relación con el mundo. Es el momento en que la fe iba cediendo su lugar a la razón como capacidad humana fundamental[1]. Hay, en esta nueva jerarquización de la racionalidad, una suerte de retorno a Platón y Aristóteles. No es extraño que en ese contexto el hombre se piense como algún tipo de animal racional. Peter Sloterdijk (2011) señala que en la modernidad occidental, cuyas estribaciones todavía transitamos, “el hombre es entendido desde una animalitas ampliada por añadidos espirituales” (p. 205). En esa idea se apoya el humanismo, en tanto actitud que al mismo tiempo sostiene los privilegios de lo humano, y reconoce sus vínculos con la naturaleza de la que proviene, hacia la que se inclina con interés y compasión.
El humanismo es también la idea de que la animalidad del hombre, lejos de mantenerse retirada en la distancia de un origen, está todo el tiempo presente bajo la forma de un peligro. La razón, entonces, no es un bien garantizado, sino por el contrario una suerte de fármaco contra la bestialidad, en cuya producción y distribución hay que trabajar activamente. Es, como dice Sloterdijk, el modelo de “sociedad literaria” (p. 198) que confía en el efecto civilizador de la cultura, como técnica a través de la cual el hombre puede domesticarse a sí mismo: es decir, convertirse en una variedad más de sus propios cultivos.
Estamos ante una interpretación ontogenética de nuestra fórmula: el “factor X” (que aquí es claramente la razón) debe volver a añadirse cada vez, en cada humano para volverlo humano. Sería, en otras palabras, la afirmación de que todo humano nace animal, y que debe sufrir un proceso de humanización por parte de otros humanos para dejar de serlo. A veces se esgrimen, para confirmar esta idea, los contraejemplos extremos de los niños-lobo, criados por bestias, y su incapacidad, pasado cierto punto de su desarrollo, para retornar al seno de la civilización (y adquirir, por ejemplo, un lenguaje articulado).
Parece bastante evidente que algo salió mal con ese proyecto civilizatorio: en los hechos la “edad de la razón” fue la era de la violenta extracción de recursos del planeta entero por parte de las potencias coloniales, y llegó a su apogeo con las dos guerras mundiales, los campos de exterminio nazis y la ingeniería social stalinista. Un paisaje ciertamente muy distinto de los delicados modales de la sociedad literaria. En el combate intestino entre lo “racional”, entendido como moderación y dominio de las pasiones, y lo “animal” entendido como capitulación a los impulsos más oscuros y violentos de la criatura humana, no cabe duda de que lo bestial ganó la guerra. Como forma de vida creada en la modernidad, el animal racional es un fracaso.
4.
En el momento (y lugar) más álgido del derrumbe del proyecto moderno se desarrolló el pensamiento de Martin Heidegger. Tal vez no sea de extrañar, entonces, que tome una posición resueltamente anti-humanista. Pero no, como señala Sloterdijk, porque el humanismo hubiera sobrevalorado la humanitas, sino al contrario, porque no tenía un concepto suficientemente elevado de ella. Se posiciona en contra de “la práctica más antigua, pertinaz y perniciosa de la metafísica europea”, a saber, definir al hombre como animal racional:
Contra esto se rebela el análisis existencial-ontológico de Heidegger, pues para él la esencia del hombre nunca podrá ser expresada desde una perspectiva zoológica o biológica, aun sumándole un factor espiritual o metabiológico. En este punto Heidegger es implacable, e incluso se interpone como un ángel furibundo con espadas cruzadas entre el animal y el hombre para impedir cualquier comunidad ontológica entre ambos. En su afecto anti-biologicista y antivitalista, se deja arrastrar a expresiones rayanas con la histeria, como cuando declara que parece que «la esencia de lo divino está más cerca de nosotros que lo extrañante del ser viviente»[2] (p. 205).
Vemos aparecer aquí al tercer gran Otro con el que lo humano se mide, tal vez el más grande de todos: lo divino, o Dios, o los dioses. ¿Por qué estaría el hombre más cerca de lo divino que de la animalidad? Porque, al igual que un dios, el hombre no toma el mundo tal como se presenta, ni lo deja como está. Por el contrario, hace mundo en torno suyo: convierte la roca en herramienta, domina el poder transformador del fuego, construye casas, cultiva el suelo, domestica animales, etcétera. Cada cosa no es simplemente lo que es, sino al mismo tiempo sus posibilidades: todo aquello que se puede hacer con ella. Dasein, el hombre, es el ser que no deja tranquilas a las cosas, así como nunca está tranquilo con respecto a sí mismo.
Al mismo tiempo, Dasein no es un dios. Está sujeto a la animalidad de su cuerpo, y a las limitaciones que conlleva. En particular, sabe que va a morir. Esta conciencia de la propia finitud carga de sentido sus decisiones. Existe, por lo tanto, en un limbo propio, en una tierra de nadie, excluido tanto de la despreocupación del animal como de la falta de condicionamientos de un dios. Es una condición que Sloterdijk llama monstruosa: “Lo ontológicamente monstruoso consiste en que, en torno a un ser no divino, todo se convierte en mundo.” (p. 108) La fórmula del monstruo es una mezcla incierta e inestable de animal y de dios.
Dasein, entonces, vive en lo abierto, en el claro del Ser, porque puede hacer mundo: lo que cada cosa es para él no está predeterminado.
Donde aparecen hombres, no aparece una especie biológica agitándose con todas las demás bajo la luz perfecta del Sol, sino que allí está el claro, sólo para cuyos habitantes puede acontecer que «hay un mundo». Por eso, venida y claro se corresponden de un modo radical. […] La historia de la humanidad es la era del claro; la era de la humanidad es la del rayo formador de mundo, que no vemos como tal porque, mientras estamos en el mundo, estamos en el rayo. (p. 180)
No lo sabemos porque, como el agua para un pez, lo abierto es desde el principio la manera en que las cosas se nos dan, pero, según Heidegger, nuestra manera de estar en el mundo es inconmensurable con la de un animal. Esto es así porque el animal se relaciona con aquello que lo rodea siguiendo patrones preestablecidos, y solo aprehende del mundo aquello que es necesario para supervivencia. No hay continuidad alguna entre estos dos modos de ser, ni es pensable una diferencia de grado: no hay fórmula posible que dé cuenta de la transición entre lo animal y lo humano. Aquello que tenemos de dios vuelve al animal en nosotros irremediablemente extraño.
5.
La comprensión heideggeriana de la relación entre los animales y su entorno tiene como fuente principal los estudios del barón Jakob Von Uexküll, biólogo y zoologo que desarrolló sus teorías en las primeras décadas del siglo XX. La originalidad de su trabajo consistió en abandonar la perspectiva antropocéntrica y hacer el intento de imaginar cómo es el mundo para un animal. En su obra más conocida (2016), propone al lector “paseos por mundos incognoscibles” que son reconstrucciones hipotéticas de la experiencia que criaturas como el erizo de mar, la medusa o la garrapata tienen de su ambiente. Parte de la constatación de que no hay tal cosa como un mundo único en el que se sitúan todos los seres vivientes, sino “una infinita variedad de mundos perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí como una gigantesca partitura musical y, a pesar de ello, incomunicados y recíprocamente excluyentes” (Agamben, 2006, p. 80)
Uexküll ve a los organismos en términos de procesamiento de información. Desarrolló conceptos que anticiparon en varias décadas a ideas centrales de la cibernética y la teoría de la computación. Habla, por ejemplo, de “círculo funcional” para referirse a circuitos de retroalimentación, y de “melodías” para denominar algo muy cercano a un algoritmo. Pero su legado más importante es sin duda el concepto de Umwelt, que suele traducirse como “circunmundo”, y que se refiere al entorno en el que un organismo percibe y actúa o, más específicamente, la parte de ese entorno sobre la cual el organismo puede obtener información por medio de sus sentidos.
Entre los casos que examina, el más famoso es el de la garrapata. Cuenta allí el sencillo ciclo de vida de este pequeño animal ciego y sordo, que usa la sensibilidad de su piel a la luz para orientar su movimiento ascendente por el tallo de una hierba o una ramita, en cuya punta espera, a veces largo tiempo, hasta percibir el olor a manteca rancia (el ácido butírico) de un mamífero que pasa por debajo. En ese momento se arroja a ciegas, y si la buena suerte la hace caer sobre algo cálido, no le queda más que abrirse paso entre el pelaje de la bestia para encontrar el sitio más liso y caliente, donde se hundirá hasta la cabeza en el tejido del animal para sorber su sangre caliente. Esta será su primera y única comida, porque una vez terminada no le queda más por hacer que dejarse caer al suelo, desovar y morir.
Lo importante de este breve drama zoológico es el hecho de que el mundo de la garrapata se reduce a unas pocas fuentes de información o “portadores de significado” (Merkmalträger): la sensibilidad cutánea a la luz, la sensibilidad olfativa al ácido butírico, y la sensibilidad térmica a los 37° de la sangre de un mamífero. Es todo lo que sabe de su entorno, y todo lo que necesita saber: “la pobreza del mundo circundante, sin embargo, garantiza certeza en el obrar, y la certeza es más importante que la riqueza.” (Uexküll, 2016, p. 12)
No es difícil, para alguien con conocimientos de programación orientada a objetos, traducir este relato a términos conocidos: funciones con inputs de un tipo determinado que son invocadas en respuesta a ciertos eventos y disparan ciertos comportamientos, etcétera. Uexküll nos proporciona algo así como el programa de la garrapata.
Es en esta univocidad de las funciones orientadas a la supervivencia y su perfecto ensamble con signos muy determinados provenientes del exterior que Heidegger ve la indigencia del animal: “la piedra es sin mundo [weltlos], el animal es pobre de mundo [weltarm], el hombre es formador de mundo [weltbildend]” (Citado en Agamben, 2006, p. 95). El animal está aturdido o absorbido en el “portador de significado” capaz de ponerlo en movimiento, mientras que todo lo demás, todo aquello que no tiene una relación funcional con su supervivencia, no llega a penetrar en su círculo. Le está negada, por lo tanto, la aprehensión de las cosas en su puro estar disponible o en lo abierto de sus posibilidades. Este aturdimiento es una “esencial sustracción [Genommenheit] de toda percepción de algo en tanto algo” (p. 99). Pero el carácter substractivo de la animalidad no conlleva que lo humano pueda entenderse como una adición: “El Dasein, por su parte, no es nunca determinable ontológicamente de modo tal que se lo postule primero como vida (ontológicamente indeterminada) y luego todavía se le sume algo.” (p. 95)
Dasein tiene una manera particular de arrancar las cosas de la “penumbra de la confusión” y traerlas a lo abierto: a saber, darles un nombre. El lenguaje es la “casa del Ser” porque es el lugar donde los entes pueden develarse como tales, en su verdad. Se trata de un sentido de verdad más originario que la idea común de correspondencia entre un hecho y una proposición, porque para que pueda darse tal correspondencia primero las cosas han de ser inteligibles (Inwood, 2000, p. 50).
Para tratarse de un filósofo que, en otros aspectos, se posiciona resueltamente en contra de Descartes, los paralelos en torno a la cuestión de lo humano son llamativas. Ambos coinciden en postular una diferencia de naturaleza que proscribe toda continuidad. El animal absorto en su circunmundo es una suerte de versión sofisticada de la bête-machine: una “bestia-programa” prisionera de un funcionar-automático enteramente predeterminado. Por otra parte, los privilegios de lo humano son, a fin de cuentas, los mismos en ambos casos: el lenguaje y la libertad.
6.
¿No sería razonable entonces rendirse a un consenso que atraviesa los siglos y variantes radicalmente distintas del pensamiento moderno? ¿Aceptaremos la evidencia de que lo especial de lo humano es su desprogramación? No lo hagamos, en todo caso, si detenernos un momento a examinar la posibilidad contraria: que también los humanos estemos, a nuestro modo, programados.
Una variedad de desarrollos recientes en la filosofía y las ciencias cognitivas parecerían aportar evidencias en esa dirección. Mencionemos un par de ellas.
El “esquema de memoria-predicción” (memory-prediction framework) de Jeff Hawkins (2004) concibe al cerebro humano (y en particular al neocórtex) como un dispositivo mayormente orientado, no al razonamiento lógico, sino al almacenamiento, reconocimiento y reproducción de patrones o series temporales. Desde este punto de vista somos, básicamente, dispositivos repetidores de secuencias. A cada instante los datos de nuestros sentidos evocan encadenamientos aprendidos que nos permiten anticipar lo que está por venir. Lo que vivimos como experiencia del mundo y de nuestra acción en él, es una mezcla indisociable de percepciones, recuerdos y predicciones. Por ejemplo, una actividad tan simple como caminar implica una complejísima coordinación de varios grupos musculares con la retroalimentación de la vista, los órganos del equilibrio, sensores somáticos de posición y presión, etcétera. Somos capaces de hacerlo porque aprendimos y automatizamos las correlaciones necesarias entre percepciones y movimientos hace mucho tiempo. Podemos hacerlo sin pensar, o pensando en cualquier otra cosa, hasta que sucede algo imprevisto: cuando el suelo no está donde “el pie lo esperaba” o tropezamos con algo que no vimos nuestra atención es bruscamente convocada para hacerse cargo de la nueva situación. El pensamiento explícito es una especie de “tribunal superior” o recurso de última instancia, que sólo se ocupa de los casos que no han podido resolverse en las cortes inferiores.
Atrapar una pelota en el aire sería imposible si alguna parte de nuestro cerebro tuviera que computar en tiempo real las ecuaciones que predicen su trayectoria, y los ángulos y fuerza con la que debe moverse cada articulación de nuestro brazo y mano. Es, por el contrario, un acto de “memoria muscular” aprendido por medio de la práctica. Ciertamente, cada lanzamiento de pelota es un poco diferente: pero la memoria humana no funciona en términos de detalles específicos ni de objetos particulares, sino de relaciones entre objetos. No es métrica sino topológica. Hawkins denomina a esa cualidad de los recuerdos su invariancia: son estructuras de relaciones que se adaptan automáticamente a las especificidades de cada situación (p. 69). En otras palabras, representan patrones comunes a muchas situaciones similares.
El almacenamiento de secuencias en la memoria es, además, auto-asociativo: una parte cualquiera de ese patrón trae a la conciencia la parte siguiente de manera automática. Así es como podemos cantar una canción, contar un cuento o recitar el alfabeto. Nos lavamos los dientes y nos secamos después de la ducha utilizando una secuencia de movimientos que no cambia mucho: cada paso lleva al siguiente. Es sencillo comprobar la fuerza de esas asociaciones haciendo el intento de recitar el alfabeto hacia atrás. Es un proceso muy lento y trabajoso porque conocemos el alfabeto, pero no así: necesitamos pensar cada paso, traducir el patrón que tenemos almacenado a uno desconocido (p. 73).
Según Hawkins lo que “percibimos”, la forma en que se nos aparece el mundo, no es solo el resultado de lo que llega a nuestros sentidos, sino que también intervienen, en una combinación indisociable, las predicciones que hacemos a partir de patrones almacenados. Va incluso más lejos, y afirma que la predicción no es sólo una de las cosas que hace el cerebro, sino la función primaria del neocórtex, y el fundamento de la inteligencia. “Entender” o “conocer” algo es ser capaz de hacer predicciones acerca de ello. Nuestro modo de funcionamiento básico es predecir el futuro por analogía con el pasado (p. 89).
Es un paso pequeño el que necesitamos para ver estos “patrones invariantes” que adquirimos por medio del aprendizaje, el hábito y la imitación de otros humanos como programas que ejecutamos de acuerdo con las necesidades de cada situación. Son funciones que asocian inputs con outputs y generan ciertas expectativas de lo que sucederá en el futuro inmediato. En la medida en que esas expectativas se cumplen, se desarrollan de modo automático. Una predicción fallida, en cambio, produce confusión o sorpresa y nos hace prestar atención.
7.
Vistos desde una perspectiva un poco diferente, los patrones de Hawkins pueden hacernos pensar en los memes de Richard Dawkins (1976): unidades culturales o porciones de información que se transmiten de una persona a otra por imitación y que, en el proceso, pueden sufrir mutaciones. La teoría de Dawkins es que dichos memes, como los genes, reúnen todas las condiciones para quedar sometidos a un proceso de evolución darwiniana. Se basa en la idea de que existirá evolución necesariamente en cualquier clase de entidades que cumplan tres condiciones: herencia (las entidades pueden hacer copias de sí mismas), variación (las copias de una misma entidad no son todos idénticas), y selección (algunas entidades producen más copias que otras). Estos son los simples requisitos de lo que Daniel Dennet (1995) llamó el “algoritmo evolutivo”, que produce “Diseño a partir del Caos sin ayuda de la Mente” (p. 50).
Susan Blackmore (1999) afirma que los humanos somos “máquinas de memes”. Su teoría es que, en el momento histórico en que nuestros ancestros desarrollaron capacidades para la imitación, se puso en marcha un nuevo “replicador” que cumple las condiciones del algoritmo evolutivo, el meme. A partir de ese momento hay, no uno, sino dos replicadores que conducen la evolución humana. Los memes exitosos (digamos, por ejemplo, el procedimiento para hacer un cuchillo de pedernal) cambian el entrono selectivo, y favorecen a los genes que propician la habilidad de copiarlos. La coevolución memes-genes produjo un cerebro grande que es particularmente eficiente en la tarea de copiar ciertos tipos de memes. En otras palabras, el cerebro humano no es sólo funcional a la replicación de los genes, sino de los memes. A diferencia de otros cerebros, los cerebros humanos tienen que resolver el problema de qué memes imitar. Son, por lo tanto, dispositivos de imitación selectiva.
La imagen de “el gen egoísta” de Dawkins encapsula la idea de que el beneficiario último de todo proceso evolutivo es aquello que es copiado: el replicador. Todo lo demás, las adaptaciones al entorno, la “lucha por la supervivencia”, todo el drama de la vida, no son más que medios circunstanciales para el fin último de la replicación del replicador. Ahora bien, si los memes son realmente replicadores por derecho propio, deberíamos esperar que hayan sucedido cosas en la evolución humana que no resultaron en un beneficio para la perpetuación de ciertos genes, ni de las personas que los portaban, sino en un beneficio para los memes que esas personas copiaron.
Ciertamente, la ventaja adaptativa de un cerebro tan grande como el humano ha sido muchas veces puesta en cuestión. Tenemos un cerebro “en exceso de lo que hace falta, en exceso de las necesidades adaptativas” (Blackmore, 2001, p. 12). Sufrimos una “hipertrofia cerebral”. Aún en reposo, el cerebro consume alrededor de un 20% de nuestra energía, cuando constituye un 2% del peso del cuerpo. Produce una significativa mortandad de niños y madres en el momento del parto, y el entorno químico que demanda su desarrollo ha sido asociado a la alta incidencia del cáncer en la especie humana. Se han propuesto diversas teorías para dar cuenta de esta situación, pero Blackmore (2001, p. 14) propone esta respuesta radical: los cerebros grandes no favorecen a la replicación de los animales humanos y sus genes, sino a la replicación de los memes.
El lenguaje puede ser el resultado de las mismas presiones evolutivas que el cerebro. Ofrece una plataforma excelente para la reproducción de memes con gran fecundidad. El carácter discreto o “digital” de las palabras es más funcional a la fidelidad de la reproducción que las variaciones continuas de sonidos como gritos y gemidos. El enlace mutuo de esas palabras de acuerdo con reglas gramaticales multiplica su poder de codificar información. La posibilidad de ir más allá de la manifestación de estados internos para referirse a objetos exteriores habilita la transmisión indirecta de memes no lingüísticos, como habilidades artesanales. Según esta teoría, la función principal del lenguaje no es biológica sino memética. Es una “máquina de copiar” que evolucionó a la par de los memes que copia (p. 19).
El mismo Dawkins observó la semejanza de los memes con parásitos que infectan a un huésped. En particular, desde su ateísmo militante, llamó a las religiones “virus de la mente”. Mostró también cómo ciertos memes se refuerzan y favorecen unos a otros, formando circuitos de resonancia o complejos meméticos co-adaptados que llamó “memeplexes” (p. 3). A la luz de estas ideas adquiere un nuevo espesor la conocida línea de William Burroughs: “La palabra es ahora un virus”. Estamos enfermos de lenguaje: es un parásito que infecta el sistema nervioso, utilizando los recursos del organismo biológico para sus propios fines.
8.
Pero ¿qué sería un programa cuando hablamos, no de computadoras, sino de humanos y animales? En un problema que aqueja también al concepto de “meme”, la definición es elusiva. Los ejemplos abarcan todas las formas y escalas: desde una receta de cocina hasta una religión, desde la forma de lavarse los dientes hasta la capacidad de un cirujano de operar a corazón abierto, desde un chiste verde hasta La Odisea. Blackmore (2001, p. 4) hace pivotar la definición de meme en torno al concepto de imitación: es un meme aquello que puede ser copiado y es susceptible de variación.
Observemos al pasar que, en la medida en que los sistemas digitales se desarrollan, el concepto de “programa” ya no es, tampoco allí, tan nítido como era en otros tiempos. Hay sistemas operativos, aplicaciones, extensiones, librerías, plugins, frameworks, drivers, compiladores, intérpretes, emuladores, etcétera. Todos están hechos de algún tipo de código ejecutable, y entran en relaciones cada vez más intrincadas con otras piezas de software: algunas sirven de contexto para la ejecución de otras, o bien forman parte del mismo entorno e intercambian información, o recurren unas a otras para obtener cierta funcionalidad o ciertos datos, y así siguiendo. Ya no es tan fácil decir dónde termina un programa y empieza otro. Las analogías del mundo físico, poblado por objetos y contenidos y contenedores, empiezan a resultar insuficientes.
Por mi parte, creo que el concepto de programa, aplicado a los humanos, necesita ser un poco más restringido que el de meme: no es cualquier porción de información que podemos recordar y repetir con más o menos errores, sino un tipo particular de memoria que almacena patrones de conducta, que correlacionan sistemáticamente ciertas informaciones del entorno con determinadas predicciones y respuestas. Está más cerca de los patrones invariantes de Hawkins, quien por otra parte subraya el hecho fundamental de que los mismos son jerárquicos: hay patrones, patrones de patrones, y así sucesivamente (p. 70). Aprender o adquirir un programa se trata siempre de la apropiación de un patrón venido de afuera. Ese proceso de apropiación tiene dos aspectos: por un lado, una automatización que nos libera de la necesidad y el costo energético de pensar en las reacciones apropiadas cada vez que un estímulo se presenta, y por otro una identificación que convierte a esa habilidad, hábito o creencia que hemos adquirido en parte de ese múltiple que llamamos “yo”, de manera tal que cuando estamos ejecutando ese programa decimos (y pensamos y sentimos) “Yo hago tal cosa”.
Esto nos conduce a una pregunta medular: ¿quién es el sujeto de esa apropiación? La cuestión no es clara. Podríamos decir que la apropiación es doble, o mutua: por una parte, yo me apropio de una habilidad o creencia o comportamiento. Pero, por otro lado, la habilidad o creencia se apropian de mí. Una de las consecuencias de la teoría de memes es una extraña visión de los humanos como entornos reproductivos o incubadoras, un suelo fértil mayormente pasivo para el furor reproductivo de los memes. En la era de Internet, la viralidad de las informaciones, la posverdad y las fake news podemos observar muy de cerca estos fenómenos de propagación descontrolada y las enormes dificultades para contrarrestarlos o encauzarlos dentro de límites racionales.
Como vimos en el ejemplo del acto de caminar, la inmensa mayoría de todo lo que hacemos es el resultado de procesos automáticos, patrones de conducta adquiridos hace mucho tiempo. Una parte ínfima de la relación con nuestro entorno pasa por el “tribunal de última instancia” de la conciencia: en particular, todo lo que no puede resolverse de manera automática y requiere la aplicación de un proceso deductivo o consideración explícita de posibilidades. Pero, obviamente, esa pequeña parte de nuestra actividad cerebral es precisamente aquella de la que somos conscientes. Parece probable que allí resida la causa de lo que podríamos llamar la ilusión racionalista: a saber, la tendencia a reducir la cognición humana a las operaciones de la razón, que recibe así un lugar de inmensa importancia, en detrimento de otras capacidades humanas. Katherine Hayles (1999, p. 238) cita la siguiente broma del cómico de stand-up Emo Philips: “Solía pensar que el cerebro era el órgano más maravilloso del cuerpo. Pero luego pensé: ¿quién me está diciendo esto?”
De igual modo, existe algo que, a falta de un nombre mejor, denominaremos provisoriamente ilusión agenteísta: la impresión inescapable de que nosotros somos los sujetos de todo lo que hacemos, de que nuestros actos son el fruto de nuestra libre decisión. Cuando actuamos en base a nuestras creencias, somos nosotros los que actuamos, no las creencias que actúan a través de nosotros. Pero, ¿qué elementos tenemos para afirmar tal cosa, más allá de la sensación de que es así? Jakob von Uexküll (2016, p. 8) preguntaba con respecto a la garrapata: “¿Es una máquina o un operador de una máquina? ¿Es un mero objeto o un sujeto?” En el caso de los humanos, no solemos dudar del hecho de que estamos hablando de sujetos: conscientes, libres y responsables. Pero tal vez no sería descabellado formular, con respecto a ellos, la misma pregunta.
A la imagen de la infección podríamos sumar el análogo espiritual de la posesión. Estamos poseídos por nuestros programas, desde los modales en la mesa a las creencias políticas. Puede suceder que algunos programas se extingan por efecto del desuso, o que sean paulatinamente suplantados por otros, pero hay algunos que están tan profundamente arraigados que su eliminación requeriría un acto del orden del exorcismo. La carga dramática de esa palabra, que evoca una operación misteriosa y violenta, sirve como ilustración de la enorme dificultad de erradicar (¿“desinstalar”?) un programa una vez que la apropiación se ha concretado. Lo cual es otra manera de decir: los humanos estamos muy apegados a nuestros hábitos y opiniones. No nos exponemos al cambio fácilmente. Estas metáforas también apuntan al hecho de que, una vez poseídos o infectados, nos convertimos en vectores de propagación del replicador en cuestión: a veces sin darnos cuenta siquiera, pero otras con enorme ahínco y despliegue de energías, como zombies o vampiros, que trabajan sin descanso para contagiar a otros.
9.
Tal vez no sea una buena idea, después de todo, decir que los humanos estamos desprogramados. Más bien al contrario: estamos programados de manera múltiple, adquirimos nuevos programas con relativa facilidad, y podemos ejecutar varios a la vez. Fuimos (y seguimos siendo) programados por la cultura en la que vivimos, nuestra educación, nuestras experiencias, las personas que nos rodean, etc. Ejecutar nuestros programas es simplemente ser todo aquello que llamamos “yo”: entregarnos cada día a la práctica de asociaciones recurrentes e inevitables en un circuito conformado por nuestras emociones, pensamientos, acciones y relaciones con los demás. No somos máquinas de generación de novedad sino al contrario, la inmensa mayoría del tiempo, máquinas de repetición de lo viejo.
En este punto podemos arriesgar una hipótesis: que la diferencia sustancial, tanto con los animales como con las máquinas, no es que contemos con un “espíritu” como propiedad exclusivamente humana, ni con una “libertad” misteriosa, si no la siguiente: que ejecutamos múltiples programas a la vez. Tenemos, por ejemplo, el deseo de comernos una torta de chocolate y el propósito de hacer dieta. No hay tal cosa como un meta-programa fundamental o un centro organizador. La conciencia atiende a una cosa por vez, pero lo hace saltando de un programa a otro y generando cada vez una identificación con él. Cada programa dice “yo quiero, yo pienso, yo decido” en nombre nuestro.
La fórmula antropogénica se transformaría en tal caso en una multiplicación:
humano = animal × N
No se trata de añadir o sustraer algo a la naturaleza animal, sino de la capacidad de sostener varias naturalezas o modos de ser en funcionamiento, al mismo tiempo, en una situación de inestabilidad y contienda continuada que nunca se resuelve. El lenguaje, por su parte, es una suerte de meta-programa primario, que permite la reproducción de otros programas, pero también es el piso común o la mesa de negociación donde aquellos tramitan interminablemente sus diferendos. No podemos dejar de hablar porque nunca terminamos de resolver los conflictos entre nuestros programas.
Por eso los humanos estamos como caídos de la gracia, porque hemos perdido la pureza o la unidad de intención de los entes que ejecutan un solo programa a la vez. La computadora es una máquina universal, pero tiene escasa tolerancia a la contradicción: cuando dos procesos intentan, por ejemplo, escribir datos en la misma locación de memoria al mismo tiempo, el resultado son errores que pueden terminar en el colapso del sistema. El jaguar tal vez viva algo parecido a la duda cuando busca el momento perfecto para atacar, pero todo parecería indicar que no se cuestiona si atacar o no: carece de reparos o dilemas que se interpongan en la pureza de su impulso. Ejecuta su programa de jaguar con una entereza envidiable. Los humanos, en cambio, dudamos, nos debatimos en conflictos internos, nos sentimos alienados de lo que hacemos, nos comportamos deshonestamente, mentimos. Tener la capacidad de ejecutar múltiples programas es, al mismo tiempo, ser capaz de falsedad.
Estar expuesto a las apropiaciones convierte a cada humano en un campo de batalla: un paisaje adaptativo para la lucha por la supervivencia de replicadores inmateriales. Lo “abierto” de los humanos sería, entonces, su extraordinaria capacidad imitativa: la habilidad general de incorporar (literalmente: traer al cuerpo, hacer cuerpo) y ser incorporado por distintos programas. Somos, como decía Pico, camaleones, porque tenemos esta capacidad de hacer como hacen otros y mimetizarnos con quienes nos rodean. Podemos observar un comportamiento, extraer su lógica o patrón invariante, y reproducirlo nosotros mismos. Lo que los loros hacen con las vocalizaciones, nosotros lo hacemos con todas las formas de conducta.
10.
La cuestión de la programabilidad humana tiene consecuencias muy concretas en términos de ética y responsabilidad individual. ¿Es un criminal culpable de su crimen, o la razón última de sus actos está en la violencia familiar que sufrió de niño, el entorno social en el que creció, o la injusticia social que sufre actualmente? Quienes son partidarios de castigar duramente a la persona creen seguramente en la libertad individual y en que siempre es posible decidir no cometer un delito. En la vereda de enfrente, otros intentan atender a problemas sistémicos (sociales, económicos y culturales) que ven como la causa real de la criminalidad. Ahora bien: ¿de dónde piensan los llamados “punitivistas” que tendría que venir la decisión de no delinquir? ¿De alguna esencia moral de la persona que va más allá de las condiciones concretas en las que nació y creció? ¿De un plano metafísico como el espíritu racional cartesiano? ¿O tal vez propician simplemente que el programa “moral” se imponga al programa “hambre” o “resentimiento” o “adicción” o lo que fuere que lleve al criminal a cometer su crimen?
No sabemos lo que piensan (si es que tienen ideas definidas al respecto), pero si se tratara de lo último se explicaría fácilmente en nuestros términos: son agentes propagadores de un programa (las normas morales de su época y lugar) con el que se identifican, al que consideran “bueno”, y al que quieren ver favorecido, si es necesario a sangre y fuego. Allí encontramos otra particularidad humana: los programas se defienden y propagan por todos los medios posibles. Por ejemplo, la educación, la persuasión y la publicidad, pero también, si es necesario, por la violencia. Como señala Daniel Dennet (2002), para nosotros un meme puede ser más importante que la vida biológica, propia o ajena. Algunos animales se sacrifican por su descendencia o su colonia, es decir, por la perpetuación de sus genes, pero sólo los humanos son capaces de dar su vida por una idea (la patria, la religión o el ideal político).
Ampliemos nuestra hipótesis con la siguiente especulación: a saber, que aquello que llamamos “libertad” es la capacidad de un programa para interferir en el funcionamiento de otro. En tal caso, la libertad no sería un atributo del que un sujeto goza de manera general y permanente, sino un hecho localizado, siempre relativo a un contexto particular. La libertad es algo que sucede entre programas: la posibilidad de que la ejecución de un programa cualquiera se vea interrumpida por la intervención de otro. Decido, por ejemplo, no comer la torta de chocolate. “Decidir” en ese contexto significa algo así: el programa “dieta” interrumpe (en estas circunstancias, por los motivos que fuere) el desarrollo del programa “gula”. Un análisis más extenso podría detenerse en la compleja dinámica por la cual unos programas son mas “fuertes” que otros en algunas situaciones, pero no en otras, como si cada uno de ellos contara con una “carga energética” variable que, cuando se trata de programas de control racional (como la dieta), llamamos “voluntad”.
La libertad, en este esquema muy rudimentario, es esencialmente negativa. Un programa cualquiera se echa a andar solo, invocado por la aparición de los disparadores apropiados. Allí, podríamos decir, no hay sujeto. Pero esa automaticidad puede verse frenada por un “no”, que es la acción supresora de otro programa que se impone. Es en ese acontecimiento, que implica un cuanto de violencia, una liberación de energías, que tenemos el sentimiento de una “decisión”, y el sujeto aparece como un efecto local y derivado.
11.
La garrapata es una triste elección como representante de los animales porque, si es tal como la describe Uexküll, se trata de una criatura particularmente pobre, con capacidades mínimas de acción y percepción. Los mamíferos, para tomar un caso más complejo, cuentan con una suerte de plusvalía perceptiva, un exceso de mundo que sobrepasa las necesidades estrictas de la supervivencia, y es como un suplemento disponible para vivencias “suntuarias”. Mi gata, por ejemplo, también juega, ejerce una curiosidad inagotable, despliega aparatosas demostraciones de afecto, tiene momentos de desasosiego sin relación aparente con necesidad alguna, y pasa largos ratos simplemente sentada contemplando lo que pasa en torno suyo. Reducir a los vivientes no humanos al estatus de meros supervivientes es un acto miope y mezquino.
Uexküll (p. 7) nos cuenta que la garrapata es, notablemente, incapaz de identificar a la sangre que es, en más de un sentido, el fin de su vida. En experimentos de laboratorio, una garrapata absorberá a través de una membrana cualquier líquido, siempre y cuando esté a la temperatura requerida de 37 grados. Le está negada incluso la posibilidad de disfrutar del sabor de su última cena. Para Heidegger, esto es evidencia de su pobreza de mundo. Pero también los humanos somos muchas veces incapaces de distinguir, por ejemplo, una noticia verdadera de una falsa, siempre y cuando nos la sirvan “a la temperatura correcta”.
Giorgio Agamben (2006, p. 107) da por hecho que Heidegger toma el concepto de “lo abierto” de la octava Elegía de Duino de Rainer María Rilke (2006), cuyas primeras líneas sirven de epígrafe a estas reflexiones. Sin embargo, Heidegger opera de inmediato una curiosa inversión sobre esa idea, que lleva en una dirección contraria a la que proponía el poeta. Heidegger no puede tolerar la inversión de la relación jerárquica habitual entre hombre y animal. Dice: “Lo abierto de lo que habla Rilke no es lo abierto en el sentido de lo develado. Rilke no sabe ni presagia nada de la alétheia; no sabe de ella ni la presagia, al igual que Nietzsche”. Ambos son parte aún de aquel olvido del ser “que está en la base del biologicismo del siglo XIX y del psicoanálisis”, y cuya consecuencia última es “una monstruosa antropomorfización del animal […] y una correspondiente animalización del hombre” (p. 108).
Pero tal vez podríamos decir, con Rilke, y en contra de Heidegger, que los animales viven en lo abierto, porque están simplemente presentes ante las cosas (entre ellas y con ellas), mientras que los humanos estamos absorbidos en nuestro proyecto, siempre ya yéndonos, en camino hacia otra parte, y aturdidos por el lenguaje que nunca se calla. No estamos en el mundo, sino escuchando un relato sobre el mundo en la radio interna cuyo parloteo jamás nos deja solos.
Cuando el animal caza, se enfoca en su presa, y cuando huye, se enfoca en su perseguidor. Pero podemos suponer, aunque tal vez no imaginar, que en momentos de reposo acoge lo que sus sentidos tienen para ofrecerle con ecuanimidad vacía de tensiones. Tal vez nosotros vivamos algo parecido en el “interés desinteresado” de la experiencia estética, o en el frágil refugio a la vera del tiempo que puede crear para nosotros la fronda de un árbol en un domingo soleado, pero por lo demás vivimos capturados en la anticipación de futuros imaginarios o en el espectro de pasados que no pasan, como animales condenados a no dejar nunca de huir y de cazar, todo a la vez, siempre en la línea de visión de presas y amenazas fantasmales. En particular en esta época, en la que incluso el ocio queda reducido a un insumo necesario para volver a trabajar más y mejor en nuestros proyectos (Solaas, 2018), vivimos en el estrecho circunmundo que ellos crean para nosotros, sin mucha atención para desperdiciar en cosas que no sean “portadoras de significado” en relación con nuestros fines, sea bajo la forma de medios o de obstáculos.
El poema continúa así (p. 18):
Porque ya al tierno niño damos vuelta
y lo obligamos a mirar atrás,
al mundo de la forma, no a lo Abierto,
que tan profundamente transparenta
la faz del animal. Libre de muerte.
“Mirar atrás” podría ser la ardua labor, que se inicia apenas nacemos, de recibir nuestra herencia cultural, de someterse al proceso de apropiación por el cual múltiples ideas, hábitos y prácticas se harán carne en nosotros: el “mundo de la forma” que estamos destinados a compartir con otros humanos que han sufrido las mismas infecciones programáticas.
La capacidad de ver las cosas en lo abierto de sus posibilidades también es convertirlas en objeto de un cálculo: no dejar la piedra en paz, sino preguntarse ¿qué puedo hacer con ella? Y entonces arrojarla, o violentarla para sacarle un filo: convertirla en parte de mi proyecto, absorberla en mi programa, con la urgencia de quien sabe que su tiempo es limitado. No podemos vivir sin más porque siempre estamos ocupados muriéndonos por anticipado.
¿Quién nos ha hecho girar de esta manera
que, hagamos lo que hagamos, siempre estamos
en la actitud del que se va? Y como éste,
sobre el último cerro que le muestra
una vez más aún todo su valle,
se da vuelta, se para y titubea,
tal vivimos nosotros, despidiéndonos.
___________________________________________
Notas
[1] Aunque hemos sostenido en otra parte que la facultad humana medular para la modernidad occidental no es la razón, sino la imaginación. Véase “Después del proyecto: formas de vida presentes y posibles en la era moderna” (Solaas, 2018)
[2] El pasaje completo al que se refiere esta cita dice: “Por el contrario, podría parecer que la esencia de lo divino está más cerca de nosotros que lo extrañante del ser viviente, más cercano en una lejanía esencial que, en cuanto lejanía, es sin embargo más familiar a nuestra esencia ec-sistente que el parentesco corporal con el animal, algo apenas pensable y abismal” (Heidegger, 2000, p. 31).
___________________________________________
Bibliografía
Agamben, G. (2006) Lo Abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Agamben, G. (2014) Giorgio Agamben: “La filosofía no es una disciplina, la filosofía es una intensidad”. Reportaje de Álvaro Cortina. Madrid: El Cultural. http://www.elcultural.com/noticias/letras/Giorgio-Agamben-La-filosofia-no-es-una-disciplina-la-filosofia-es-una-intensidad/6424
Blackmore, S. (1999) The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press.
Blackmore, S. (2001) Evolution and Memes: The human brain as a selective imitation device. En Cybernetics and Systems, Vol 32:1, 225–255. Philadelphia: Taylor and Francis.
Dawkins, R. (1976) The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press
Dennett, D. (1995) Darwin’s Dangerous Idea. London: Penguin.
Dennet, D. (2002) Dangerous Memes [Archivo de video]. Ted Talks. https://www.ted.com/talks/dan_dennett_dangerous_memes
Descartes, R. (1996) Discurso del método. México D. F.: Editorial Porrúa.
Hawkins, J. (2004) On Intelligence. New York: St. Martin’s Press.
Hayles, N. K. (1999) How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: The University of Chicago Press.
Heiddegger, M. (2000) Carta sobre el humanismo. Madrid: Alianza Editorial.
Inwood, M. (2000) Heidegger: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Rilke, R. M. (2006) Elegías de Duino. Madrid: Biblioteca Virtual Cervantes
Simondon, G. (2008) Dos lecciones sobre el animal y el hombre. Buenos Aires: La Cebra.
Sloterdijk, P. (2011) Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger. Madrid: Akal.
Solaas, L. (2018) Después del proyecto: Formas de vida normales y posibles en la era moderna. https://medium.com/@solaas/despues-del-proyecto-b5ce11595bb9
Turing, A. (1950) Computing Machinery and Intelligence. Oxford: Mind magazine, Oxford University Press.
Uexküll, J. von (2016) Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Buenos Aires: Cactus.
Imágenes tomadas de https://publicdomainreview.org/collection/early-experiments-with-x-rays-1896